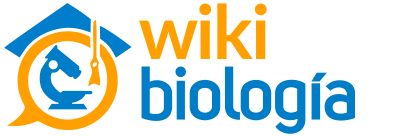Principios Básicos de Citogenética. Citogenética Humana y Análisis Cromosómicos
Introducción
2.1 Interfase: Es el periodo que transcurre entre dos mitosis consecutivas, es decir, entre el final de una división celular y el inicio de la siguiente. Distinguimos:
- Fase G1: Es la primera fase por la que pasa una célula. Es la etapa más larga y más variable, y en ella se produce crecimiento celular hasta alcanzar el tamaño óptimo. Existe un sistema molecular, denominado punto de control, que impide que la célula comience la siguiente etapa, fase S, si no se han alcanzado todos los requisitos necesarios para avanzar a la siguiente fase.
- Fase S: En la fase S o de síntesis se duplica el ADN. La replicación del ADN debe cumplir dos condiciones: debe darse una sola réplica y cometer la menor cantidad de fallos posibles. Cualquier error en la copia del ADN puede llevar a daños letales para las células hijas o incluso para la totalidad del organismo. En mamíferos este periodo dura unas 5-10 horas.
- Fase G2: Es la segunda etapa de crecimiento, más breve que la G1, en la que además se sintetizan productos necesarios para la siguiente etapa, la fase M, en la que se producirá la división celular.
2.2 Mitosis: La fase M es quizás la más compleja y la que supone una mayor reordenación de los componentes celulares. Durante esta fase se separan todos los componentes celulares en dos partes para formar dos células nuevas e independientes.
- Profase: Comienza con la condensación del ADN, de manera que llegan a ser visibles las cromátidas aisladas, a su vez ocurre la desaparición del nucleolo y empieza a desorganizarse la membrana nuclear. En el citoplasma también se producen acontecimientos: hay una desorganización parcial de los filamentos del citoesqueleto, y pérdida de adhesividad de la célula, lo que hace que adquiera una forma redondeada. Cuando se inicia la profase, los centrosomas viajan a los polos opuestos del citoplasma, conducidos por proteínas motoras y microtúbulos. Entonces ambos centrosomas polimerizan y organizan un sistema de microtúbulos que posteriormente se organizarán y formarán el denominado huso mitótico.
- Metafase: Al final de la profase las cromátidas hermanas están unidas entre sí y también a los microtúbulos cinetocóricos del huso mitótico, a través del centrómero. Las dos cromátidas hermanas unidas forman los cromosomas, que son desplazados hacia el centro del huso mitótico, equidistante de los dos centrosomas, formándose la denominada placa ecuatorial. Esto define la metafase. Los desplazamientos son consecuencia del acortamiento y alargamiento de los microtúbulos, así como de la acción de las proteínas motoras.
- Anafase: Comienza con la rotura de las conexiones entre cromátidas hermanas a nivel del centrómero gracias a la participación de proteasas. Los microtúbulos se despolimerizan lo que da lugar al acortamiento del huso mitótico, esta “tensión” provoca el desplazamiento de las cromátidas hermanas a ambos polos de la célula. Esta fase concluye cuando las cromátidas (las consideramos ya cromosomas) alcanzan los polos celulares.
- Telofase: Durante esta fase se organiza de nuevo la envuelta nuclear alrededor de cada conjunto de cromosomas y aparecen los nuevos nucleolos. Los cromosomas comienzan a descondensarse. Las fibras del huso se despolimerizan y desaparecen.
- Citocinesis: Es la etapa final del ciclo celular y supone la separación del citoplasma de la célula madre en dos partes que conformarán a las células hijas. Esta separación tiene lugar tras la segregación completa de los cromosomas. En las células animales, la citocinesis se produce mediante un estrangulamiento de la región ecuatorial de la célula parental originado por un anillo de proteínas contráctiles (actina y miosina), que acaba separando las dos células hijas.
4. Métodos de Tinción y Bandeo Cromosómico
Cuando hablamos de métodos de bandeo cromosómico hacemos referencia a métodos y técnicas de tinción de cromosomas en extensiones cromosómicas. Estas permiten identificar cada uno de los cromosomas y estudiar su estructura y morfología, además de la organización espacial del material genético. Así, cada cromosoma tiene un patrón de bandas característico. El patrón de bandas de un cromosoma y concretamente las bandas identificadas como Q, R y G indican el estado funcional de la cromatina. Este estado depende del grado de empaquetamiento (compactación o condensación) del material genético y no es uniforme a lo largo de todo el genoma. Hay varias técnicas de bandeo cromosómico.
- Bandeo G: Técnica de bandeo más utilizada en citogenética clínica. Basada en la realización de un tratamiento con tripsina antes de aplicar la coloración con Giemsa. Como resultado se obtienen bandas claras y oscuras en los cromosomas. Las bandas oscuras se denominan G+ y las claras (G-), corresponde a regiones de ADN ricas en AT y GC, respectivamente. Método de tinción permanente (no se puede eliminar). Permite la identificación de todos los cromosomas. Por ello, se considera una técnica óptima para la realización de microfotografías para el cartografiado de cariotipos. Para la visualización de los cromosomas teñidos con el bandeo G es necesaria la observación con microscopio de campo claro.
- Bandeo Q: Basada en la tinción de extensiones cromosómicas con mostaza de quinacrina o acridina. Los cromosomas presentan un patrón específico de bandas oscuras y brillantes de distintas intensidades. Las bandas brillantes corresponden con las bandas G+ del bandeo G. Técnica que permite eliminar la tinción empleada muy fácilmente, para poder realizar otra técnica de bandeo sobre la misma extensión cromosómica. Es posible identificar todos los cromosomas y su patrón de bandas. Se visualizan las preparaciones con un microscopio de fluorescencia.
- Bandeo R: Técnica basada en la aplicación de un tratamiento previo con calor para posteriormente teñir con Giemsa sobre el extendido cromosómico. Se obtienen las bandas R, bandas inversas a las obtenidas con el bandeo G (es el negativo o reverso de las bandas G). Es posible identificar la totalidad de los cromosomas y su patrón de bandas característico, visualizando las zonas de los cromosomas que no quedan bien definidas en el bandeo G o en el bandeo Q, como por ejemplo, los extremos de los cromosomas. La visualización de las extensiones se realiza en el microscopio de campo claro.
- Bandeo C: Técnica de tinción específica basada en el tratamiento previo de los extendidos cromosómicos con Cl, un álcali (hidróxido de bario) y posteriormente tinción con Giemsa. Se consigue teñir específicamente el centrómero, además de todas las regiones que contengan heterocromatina constitutiva. Permite la evaluación de ciertos polimorfismos. La observación de los extendidos se realiza en un microscopio de campo claro.
Cariotipo humano femenino teñido con la técnica de bandeo C
- Bandas T: Permite la identificación de las regiones teloméricas.
- Bandas NOR: Tinción con nitrato de plata. Observación en microscopio de campo claro. Tiñen específicamente la región organizadora nucleolar (nucleolar organizer region = NOR). Permiten el estudio de regiones NOR activas, así como posibles polimorfismos y reordenamientos de los cromosomas acrocéntricos.
6.1 Alteraciones Estructurales
También denominadas reordenamientos cromosómicos. Se producen por la rotura de cromosomas y su posterior reconstrucción, dando lugar a una combinación anómala. Afectan a 1/400 nacidos vivos, por lo que tienen una repercusión del 0,25% en la población. No suelen tener repercusiones fenotípicas graves en el individuo que las presenta, pero sí pueden tener una gran repercusión en la descendencia de ese individuo. Se identifican diferentes tipos de alteraciones estructurales:
Alteraciones estructurales equilibradas
Este tipo de alteraciones no tiene repercusión fenotípica, ya que se conserva todo el material genético, aunque esté ordenado de manera distinta.
- Translocaciones:
- Translocación recíproca: Se produce una transferencia recíproca de material genético entre dos cromosomas no homólogos, por lo que se producen cambios en la configuración cromosómica, pero no en el número total de cromosomas. La incidencia es de 1/600 nacidos vivos, representando el 0,17% de la población. Puede tener repercusiones fenotípicas, si en la ruptura del material genético se fragmenta algún gen, pero por norma el portador es asintomático.
- Translocación Robertsoniana: Se produce por la fusión del centrómero de dos cromosomas acrocéntricos (13, 14, 15, 21 y 22), por lo que se pierde el brazo corto de ambos cromosomas, dando lugar a un cariotipo con 45 cromosomas. La incidencia es de 1/mil nacidos vivos. No presenta repercusiones fenotípicas. En la descendencia, un individuo con translocación robertsoniana tiene un alto riesgo de formar gametos con trisomías.
- Translocación insercional: También llamada inserción. Se produce la translocación de un fragmento de material genético de un cromosoma para insertarse en otro. En este caso es necesario que se produzcan 3 puntos de rotura, por lo que es una alteración muy poco frecuente. Fenotípicamente no tiene repercusión, a menos que en alguna de las roturas se fragmente un gen, pero sí suele tener repercusión en la descendencia del portador.
- Inversión: Rotura de un fragmento de material genético, con 2 puntos de fragmentación en un cromosoma, fusionándose de nuevo ese fragmento en el mismo lugar pero con un giro de 180º, con lo que se invierte su posición. Repercusión de 1/mil nacidos vivos. Normalmente sin repercusiones fenotípicas, a menos que la rotura afecte a la estructura de algún gen.
Alteraciones estructurales desequilibradas
Las alteraciones estructurales desequilibradas, implican pérdida o ganancia de material genético. Por ello, suelen tener repercusiones fenotípicas asociadas.
- Duplicación: Se produce la repetición de un fragmento de material genético, normalmente en tándem con la secuencia original, pudiendo tener la misma orientación que la secuencia original o estar invertida. Tiene repercusión fenotípica, pero la afectación será más o menos grave dependiendo de los genes implicados en el proceso de duplicación.
- Deleción: Es la pérdida de un fragmento de material genético. Incidencia de 1/7000 nacidos vivos. La repercusión fenotípica suele ser mayor que la de las duplicaciones.
- Anillo cromosómico: Se forma por la rotura del material genético y su posterior fusión de forma anular. Si supone repercusión fenotípica, la cual será más o menos grave dependiendo de los genes afectados.
- Isocromosoma: Consiste en que un cromosoma pierde uno de sus brazos y en contraposición duplica de forma especular el otro. Tiene repercusión fenotípica.
6.2 Alteraciones Numéricas
Las alteraciones numéricas son las que tienen una mayor incidencia, ya que aparecen en 1/300 nacidos vivos. Son alteraciones en las que siempre se produce pérdida o ganancia de material genético, causando un desequilibrio cromosómico. Por ello, siempre van a tener repercusiones fenotípicas asociadas, las cuales serán más o menos graves dependiendo del volumen de material genético que se pierda o se gane. Se identifican diferentes tipos de alteraciones numéricas: Aneuploidías y Poliploidías.
Aneuploidías
Consiste en la variación del número de copias de un cromosoma concreto. Puede producirse tanto en cromosomas sexuales como autosómicos. Aparece con mayor frecuencia en la población, representando el 5% de todos los embriones en gestación. Las más comunes son: las monosomías y las trisomías.
- Monosomía: Cuando aparece una única copia de un determinado cromosoma. Suelen producirse durante las sucesivas meiosis para la formación de los gametos o mitosis para la formación del embrión. No son viables con la vida, por lo que los cigotos que las presenten nunca llegarán a término. Solo se reconoce una excepción, producida cuando aparece un único cromosoma sexual correspondiente al cromosoma X, siendo el individuo 45X. Estas mujeres presentan el síndrome de Turner.
- Trisomía: Cuando aparecen 3 copias de un determinado cromosoma. Las únicas trisomías viables con la vida, o vistas en recién nacidos son las que se producen en los cromosomas 13, 18, 21 y en los cromosomas sexuales. Molecularmente ocurre porque no se produce la disyunción de cromosomas homólogos durante las fases de meiosis, necesarias para la formación de gametos y del cigoto. La repercusión fenotípica de cada una de estas trisomías depende del cromosoma que esté afectado.
Poliploidías
Las poliploidías son euploidías, en las cuales el número de cromosomas presentes en el individuo es un múltiplo exacto de la carga haploide superior a 2, es decir, que serían individuos triploides, tetraploides, etc. Según tuvieran 3 o 4 copias del número haploide de cromosomas, encontramos:
- Triploide: Individuos con el triple de cromosomas que la configuración haploide normal, por lo que presentan 69 cromosomas (3n). La formación de triploides ocurre porque un mismo óvulo es fecundado por 2 espermatozoides a la vez, en el proceso denominado dispermia, o bien, porque se producen fallos de segregación de cromosomas homólogos durante el proceso de meiosis, para la formación de los gametos. La dotación cromosómica de estos individuos sería 69,XXX, 69,XXY, 69,XYY o 69,YYY. Algunas son compatibles con la vida.
- Tetraploide: Individuos con 4 veces más cromosomas que la configuración haploide normal, por lo que presentan 92 cromosomas. La formación de tetraploides ocurre porque se produce un fallo durante el proceso de finalización de la división temprana del cigoto, quedando todo el material genético duplicado en una misma célula. La dotación cromosómica de los tetraploides siempre va a ser 92,XXXX o bien 92,XXYY. Es letal para el embrión.