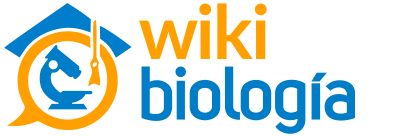Introducción
La fiebre es la elevación de la temperatura corporal por encima del límite superior de normalidad, debido a la activación del centro termorregulador. Los mecanismos de termorregulación se encuentran intactos, pero cuando tenemos fiebre, estos se encuentran reajustados a un nivel de temperatura superior al habitual. La temperatura corporal considerada como normal es de 36,5-37°C; por tanto, si la temperatura de la persona excede los 37°C, se dice que tiene fiebre.
Mecanismo de Producción de la Fiebre
La temperatura del cuerpo es controlada por el hipotálamo. Sus mecanismos reguladores mantienen la temperatura del núcleo corporal a un nivel normal, ajustando tanto la producción como la pérdida de calor. Durante la fiebre, el hipotálamo ajusta esos procesos para mantener la temperatura corporal en un valor nuevo y más alto, llamado ‘valor de referencia’ (set-point). Este valor se establece por medio de la frecuencia de generación de potenciales de acción en las neuronas termorreguladoras del hipotálamo.
El hipotálamo es nuestro termostato biológico; recibe e integra señales homeostáticas para mantener la temperatura dentro de un pequeño intervalo. La fiebre es una elevación del valor de la temperatura corporal en respuesta a citocinas pirógenas, que actúan sobre el hipotálamo a través de receptores que estimulan cambios en ese valor.
La fiebre se produce por un grupo de sustancias endógenas y exógenas conocidas como pirógenos:
- Pirógenos exógenos: Provienen de los microbios y sus toxinas, que estimulan la síntesis de pirógenos endógenos (o citoquinas) por parte de las células del sistema inmunológico (macrófagos y otras células). Estas citoquinas inducen la producción de prostaglandinas (PGE2). La PGE2 eleva la temperatura corporal mediante la vasoconstricción periférica, aumento del metabolismo y contracciones musculares.
- Pirógenos endógenos: Son los que producen directamente el aumento en el ‘valor de referencia’ termorregulador. Se supone que el organismo mantiene un ‘valor de referencia’ en el hipotálamo y que, en respuesta a algún agente activo, los leucocitos del anfitrión (y tal vez otro tipo de células fagocíticas) liberan al líquido extracelular una proteína que actúa como ‘pirógeno interno’. Estos pirógenos internos afectan los sensores de temperatura en el hipotálamo, llevando a una elevación en ese ‘valor de referencia’.
Fases de la Fiebre
- Fase de inicio: Al alterarse el umbral por la Interleukina-1 (proteína producida por los leucocitos y que, como se comentó anteriormente, afecta a los sensores de temperatura), el hipotálamo cree que existe en el organismo una temperatura inferior a la normal. Se activan entonces los mecanismos de conservación del calor, acumulando así el calor endógeno como resultado del predominio de los fenómenos de la termogénesis sobre los de la termólisis: vasoconstricción de la piel (observaremos la piel fría), temblores, escalofríos y piloerección (piel de gallina). Estos síntomas indican que la temperatura está aumentando.
- Fase de estado: Cuando la temperatura alcanza el nuevo nivel del termostato, desaparece el estímulo de esos mecanismos. La temperatura estará alta hasta que desaparezca la causa (el virus, la bacteria, etc.).
- Fase de crisis: Durante esta fase, la temperatura todavía se encuentra elevada; el hipotálamo intenta regular su temperatura a 37°C. Cuando la temperatura cutánea se encuentra a 34°C, comienza la sudoración, lo que indica la defervescencia de la respuesta febril, llegando a la normotermia (al ausentarse el pirógeno de la circulación). A partir de aquí, la termólisis supera a la termogénesis y se elimina el calor endógeno almacenado: observaremos vasodilatación cutánea y sudor, síntomas de que la temperatura está bajando.
Fármacos Antipiréticos
Los antipiréticos son fármacos cuya composición química está destinada al control de la fiebre. Tienen la capacidad de restablecer la temperatura corporal a niveles normales tras haberse presentado un aumento de la misma. También son conocidos como antitérmicos o antifebriles. Algunos antipiréticos cuentan también con propiedades analgésicas y antiinflamatorias que reducen el malestar general que suele acompañar a la fiebre. Sin embargo, aunque resultan eficaces para bajar la temperatura, la causa que la ha provocado no desaparece con su sola acción.
Hay que recordar que la fiebre se produce cuando el sistema inmunitario identifica agentes patógenos. Activa entonces ciertos mecanismos del hipotálamo que hacen que la temperatura sobrepase su nivel normal. El hipotálamo, que es una estructura del encéfalo, se encarga de regular la temperatura corporal, entre otras funciones.
Los ejemplos más comunes de antipiréticos son:
- Ácido acetilsalicílico (aspirina): Es la única que se une de forma irreversible a la ciclooxigenasa, inhibiéndola (la ciclooxigenasa es una enzima que acelera la formación de sustancias que causan inflamación y dolor). Su mecanismo de acción se produce mediante la inhibición de la actividad de la enzima ciclooxigenasa para disminuir la formación de precursores de las prostaglandinas y tromboxanos a partir del ácido araquidónico. Al actuar sobre el centro regulador del calor en el hipotálamo, produce una vasodilatación periférica, dando lugar a un mayor flujo sanguíneo de la piel, sudor y pérdida de calor. La reacción general puede implicar la inhibición de la síntesis de prostaglandinas en el hipotálamo. Sin embargo, hay pruebas de que la fiebre producida por los pirógenos endógenos que no actúan a través del mecanismo de las prostaglandinas también pueden responder al tratamiento con salicilatos.
- Paracetamol: Es un metabolito de la fenacetina; posee propiedades analgésicas y antipiréticas similares a la aspirina. Su mecanismo de acción se desconoce, aunque sí se sabe que actúa a nivel central. Los efectos antipiréticos del paracetamol se producen bloqueando el pirógeno endógeno en el centro regulador de calor del hipotálamo, inhibiendo la síntesis de las prostaglandinas. El calor se disipa mediante vasodilatación, aumento del flujo sanguíneo y la sudoración.
- Ibuprofeno: Pertenece al grupo de fármacos conocidos como antiinflamatorios no esteroideos (AINE). Están constituidos por ácidos orgánicos no relacionados entre sí, y que además presentan propiedades analgésicas y antipiréticas. Los AINE actúan inhibiendo a la enzima ciclooxigenasa, de manera que inhiben la síntesis directa de prostaglandinas y tromboxanos (intervienen en la respuesta inflamatoria: vasodilatación, y en la vasoconstricción y coagulación, respectivamente). La mayor parte de las prostaglandinas son piretógenas, es decir, producen fiebre. Como antipirético, inhibe la acción de las enzimas ciclooxigenasas y, por tanto, la inhibición periférica de la síntesis de prostaglandinas. La antipiresis de este fármaco es consecuencia de la vasodilatación periférica debido a su actuación en el centro regulador de calor del hipotálamo. El ibuprofeno no altera el umbral del dolor ni modifica los niveles de prostaglandinas cerebrales, por lo que su efecto es solo periférico.
- Metamizol (dipirona o novalgina): Es un fármaco utilizado como potente analgésico, antipirético y espasmolítico. Es un inhibidor no selectivo de la ciclooxigenasa. Puede bloquear tanto las vías dependientes como independientes de las prostaglandinas de la fiebre inducida por LPS, lo que indica que este fármaco tiene un mecanismo de acción diferente a los anteriores.